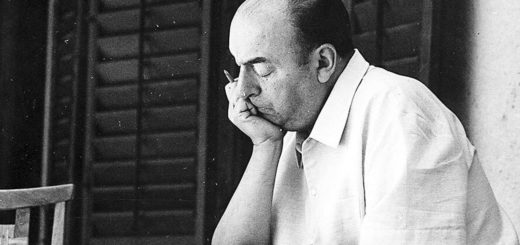Gregory Rabassa: Yo y mi circunstancia

«Yo y mis circunstancia» es un fragmento de las memorias del traductor Gregory Rabassa (If This Be Treason: Translation and its Dyscontents: A Memoir), el traductor de autores del Boom latinoamericano como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.
Yo y mi circunstancia
Ortega y Gasset definió célebremente al individuo diciendo «Yo soy yo y mi circunstancia». Aunque haya dicho que me metí en la traducción sin haberlo pensado ni haberme propuesto, tengo dentro de mí ciertos ingredientes, innatos o circunstanciales, que podría decirse que me han inclinado en esa dirección. Muchos genes lejanos se han posado en mi ser, dado que mis abuelos nacieron en cuatro países diferentes: España, Cuba, Inglaterra y Estados Unidos. Mi abuelo catalán se casó con su sobrina nacida en Cuba y Andrew Maverick Macfarland, de Nueva York, se casó con Kate Mosley, del clan de Manchester, aunque ella también debe reivindicarse como neoyorquina, pues llegó aquí a los seis años o así. Nunca estoy seguro de si los enjundiosos comentarios que ha transmitido proceden de Lancaster o de las calles de su ciudad de adopción. Los Macfarland se remontan a unas cuantas generaciones; su llegada desde Escocia es imprecisa. El bisabuelo Thomas Mott Macfarland se casó con Ann Maverick y, aunque ella no era de la rama ganadera, muchos de sus descendientes han mostrado tendencias de una existencia sin marca. Éstas son, pues, mis circunstancias genéticas, que se unen a un conjunto de geográficas igualmente picaflor.
Nací en Yonkers, pero no encajaban y me mudé. Lo que ocurrió fue que mi padre, el corredor de azúcar cubano Miguel Rabassa, se casó con Clara Macfarland, la chica de Hell’s Kitchen, engendró tres hijos y luego perdió su fajo; es decir, casi todo. La gran casa de Park Hill, en Yonkers, donde el amor verdadero había conquistado, había desaparecido, junto con uno de sus dos Cadillacs y Charlie, el chófer, y su hermano Rudy, el lacayo. Afortunadamente para todos, especialmente para mí, mi padre había podido conservar su granja de mil acres en Hanover, New Hampshire, a seis kilómetros al norte del Dartmouth College. Allí es donde crecí.
La granja contaba con un rebaño de ganado Ayrshire, una raza poco habitual en aquellos lugares, además de las habituales gallinas, cerdos y diversos perros y gatos. Sin embargo, la granja no iba a durar mucho, ya que había sido más un lugar de exhibición que una empresa comercial. Las vacas, los caballos y el equipo se vendieron, y con la adición de un gran comedor la casa grande se convirtió en la Posada Villaclara, un ligero cambio en el nombre de la Granja Villa Clara. En ese momento mi existencia se asentó, justo cuando cumplía seis años y empezaba la escuela. Era el año 1928 y pronto tendríamos muchos compañeros de penuria relativa. Algunos de los primeros fragmentos de terminología política que aprendí fueron cosas como Prohibición (pronunciado pro’bition), Depresión, Hoovervilles y turistas Hoover (vagabundos). Mi padre era de naturaleza aventurera y se dedicó a las ovejas, a los pollos e incluso a los plátanos fritos, ninguno de los cuales tuvo éxito comercial. Seguía el Mercado, como se llamaba entonces simple y llanamente con exclusión de cualquier otro intercambio, y murmuraba sobre lo que podría hacer si sólo tuviera mil dólares.
Mis dos padres eran gente de palabra. Como extranjero, y sobre todo como cubano, mi padre no sólo dominaba el inglés, sino que jugueteaba con él como sólo puede hacerlo alguien con una visión exterior. Mi madre había traído consigo la jerga del Hell’s Kitchen neoyorquino y también la colorida jerga de su madre, en parte de Manchester pero sobre todo de un Nueva York más antiguo. Al ser la menor de muchos hijos, mi madre también había aprendido muchos términos y palabrería de sus hermanos mayores. Nuestros apodos de la infancia evolucionaron hacia formas extrañas con el paso de los años. La señorita Emma Macfarland, una tía solterona y antigua maestra de escuela que se había desarreglado un poco en el piso de arriba, había venido a vivir con nosotros y a ayudarnos lo mejor que podía. Tenía sus propios términos de cariño para mis hermanos y para mí: Dootsus-Wootus era mi hermano Jerome (también conocido como Dito o Deet, donde se encuentra otra historia de nomenclatura), Obsty-Bobsty era el hermano Bob, y yo era Gozy-Wozy. Estos se acortaron a la primera parte y fueron adoptados por otros miembros de la familia. De bebé, mi hermano Jerome se había parecido evidentemente a alguien del lado cubano y había suscitado el comentario «dito cagadito». Al salir de casa se convirtió en Jerry para sus amigos pero seguía siendo Deet para la familia.
De forma similar, comencé como Geg o Gegs en casa para convertirme en Greg en el exterior. Mi madre siempre me llamaba Gegs y mi hermano Bob me conocía como Geg. Más tarde, Jerome me llamó Greg, pero para mí siempre fue Deet. Mi mejor apodo surgió de un programa de radio que escuchaba. Era un gran admirador de los indios y siempre su defensor, seguramente por mi amor a la naturaleza pero también por la fascinación por las cosas exóticas. Era el programa del Jefe Wolfpaw y había un club al que me uní por un cierto número de boxtops de cereales, sin duda. Recibí un broche en forma de punta de flecha con el dibujo de una pata de lobo incrustado en ella. La contraseña del club era Ho-wa-ho-so-wa-ka, que yo iba pronunciando, para diversión de mi padre, cuya versión mutó en Mahokey-mazokey. El tío George Macfarland se dio cuenta y lo redujo a Mazoke, un apodo que utilizó para mí hasta el final de sus días.
Otro Macfarland que vivió con nosotros después de dejar su trabajo como cartero en Nueva York por una afección cardíaca fue el tío Andrew (nunca utilizó Junior). Además de la posada, teníamos una gasolinera y alguna vez un comedor a un cuarto de milla por la carretera, en la orilla del río Connecticut. Este era su reino. Su apodo era Ayza, que durante mucho tiempo pensé que era sólo una versión vocal de Asa. Mucho más tarde supe que era un epíteto de la infancia que le colgaron porque era dado a decirle a la gente «bésame ayza». Aquí había otro al que le gustaba jugar con las palabras y que había mantenido su acento de la Cocina del Infierno durante todos sus años de exilio en el gélido Cocytus de New Hampshire. He observado que esta forma de hablar, tan a menudo burlada y difamada, que, por desgracia, sólo puede oírse hoy en día en las películas antiguas, no es nunca el «foist» que los paletos creen haber oído, sino un sonido más suave, más parecido al alemán «eu» con sólo un toque de la «r» que falta.
Con todos los diversos manierismos del habla que oía a mi alrededor, incluidos los distintos de Nueva Inglaterra, desarrollé lo que podría llamarse un oído para los sonidos. Me divertía imitando y perfeccionando estos diferentes acentos, utilizándolos en las obras de teatro del instituto y simplemente haciendo el tonto. Una vez incluso me hice pasar por inglés ante un pobre estudiante de magisterio en una de nuestras clases. Siempre había sentido curiosidad por los idiomas. Mi padre tenía una Enciclopedia Británica en una de esas famosas primeras ediciones. Los artículos sobre países incluían una sección sobre el idioma. Recuerdo haberla hojeado tratando de captar una frase aquí y allá. Más tarde me alegré al comprobar que algunas eran auténticas, aunque otras rozaban el pidgin. Curiosamente, no aprendí mucho español en casa, probablemente porque mi padre hablaba en inglés la mayor parte del tiempo, excepto cuando había un amigo cubano o un estudiante de Dartmouth que hablaba español. José Clemente Orozco vino a comer arroz con pollo cuando estaba pintando sus famosos murales en la sala de lectura de reserva de la Biblioteca Baker (recuerdo haber oído a una turista algunos años después preguntar dónde podría encontrar los frescos de Orezco). Mi activo oído se alegró enormemente con ese malapropismo. Sin embargo, mi padre utilizaba su español cuando necesitaba un improperio inmediato, y si llegaba a cortarse mientras trabajaba en la cocina se entregaba a lo que Pito Pérez, de José Rubén Romero, llamaba un carajo rotundo y retumbante. También maldecía en inglés, aunque de forma menos instintiva y normalmente adjetivada, como su favorito «God-dem».
La formación lingüística formal comenzó para mí en el instituto con el latín y el francés, los únicos que se ofrecían. En la universidad cambié pronto de carrera, pasando de la química/física a las lenguas románicas, empezando por el español y continuando con el francés. Pronto me convertí en un coleccionista de idiomas con mi primer curso de portugués con el bueno de Joe Folger, que lo había aprendido pronto de los pescadores de su Nantucket natal. Cuando estaba a punto de empezar el alemán, la Unión Soviética fue invadida y el ruso se ofreció como opción en tiempos de guerra. Dejé el alemán para después de la guerra en la escuela de posgrado. Supongo que no me había pasado todo el tiempo de clase mirando a la encantadora señorita Alma Whitford, recién salida de Mount Holyoke, mientras nos enseñaba a interpretar al César, porque más tarde, cuando hice más latín en la escuela de posgrado, lo que había creído que había desaparecido seguía ahí y en muy buena forma. Asistí a la clase de italiano de George Woods y a su curso de Dante, que más tarde me serviría cuando llegara a Italia. En Nápoles encontré una espléndida edición de la Commedia que me seguiría por la península y me ayudaría a afianzar mi italiano y a librarme de los intrusos españoles y portugueses.
Durante todo el colegio y la universidad estuve traduciendo, ya que era un ingrediente importante en el estudio de idiomas en aquella época. Era un ejercicio muy valioso para ampliar el vocabulario, sobre todo a esa temprana edad en la que la capacidad de retención del cerebro aún era fuerte. Las viejas tradiciones siguen vigentes, porque cuando llevé a casa mi primer libro de texto de francés, Le Nouveau Chardenal, mi madre comentó que ella había utilizado ese mismo libro en el instituto. Me pregunto de dónde sacaron que lo llamaran nouveau. En esos primeros tiempos también me sirvió de mucho mi oído para los sonidos. Empecé a tomar clases de piano, pero nunca pasé de Diller/Quail, para probable decepción de mi padre, aunque nunca lo expresó. En un campamento de los Boy Scouts me tropecé y me rompí una muñeca, y cuando me quitaron la escayola nunca volví a tocar el piano. Desde entonces, me limité al papel de oyente, aunque bastante ávido y sincero. Sin embargo, muchos años después, como una especie de recompensa, no pude resistirme a una corneta que estaba en el escaparate de una tienda del ejército en Saratoga Springs. Ahora puedo tocar una semblanza de la carga de caballería, así como la llamada de advertencia de Gunga Din, completa con el desvanecimiento descendente. Desde entonces, he pensado en la idea de redactar un Call for Papers para acompañar a todos los avisos que uno recibe sobre conferencias académicas inminentes. En el bosque, donde pasé algunos de mis momentos más felices con mis perros, llegué a reconocer los cantos de los pájaros e incluso pude imitar algunos. También se me daba bastante bien reproducir los sonidos del corral. El canto de mi gallo era mucho más auténtico que el inglés cock-a-doodle-doo o el español qui-qui-ri-qui, que muestran la imposibilidad esencial de la traducción.
Las palabras y los nombres me rodeaban. Tenía apodos privados para la gente que nunca expresaba ni revelaba porque su exactitud podía ser tomada por crueldad o desprecio, lo cual no era así. También me fijaba en la estructura y la disposición de las ventanas de las casas, poniéndoles cara y haciendo que, a los ojos y al oído de mi mente, dijeran los nombres de sus propietarios. Esto me parecía tan absurdo que nunca se lo comenté a nadie. La esfera privada que habitamos es en gran parte secreta, si no la revelaríamos más a menudo. Tengo la impresión de que en ella se encuentran los instintos más profundos que ponemos en práctica cuando traducimos, antes de recubrirla con la razón y sus atributos racionales concomitantes. Estos últimos, por supuesto, son absolutamente esenciales para nuestro oficio, pero, como en la vida misma, hay que mantener un equilibrio. Puede que sea el último en sentir o buscar cualquier impulso místico a este lado de la Singularidad, pero hay que seguir las inclinaciones tontas y sin embargo positivas de nuestros misteriosos caminos mentales. Creo que estas cavilaciones aparentemente sonámbulas de mis primeros años han sido buenas para mi aplicación del pensamiento al lenguaje y de ahí, a la inversa, al lenguaje y al pensamiento de alguien a quien he estado traduciendo.
Mis escarceos con los idiomas en la universidad se interrumpieron cuando llamaron a la reserva y me fui al ejército. Antes de eso había sido entrevistado por Bob Lang, un antiguo alumno y factótum de Dartmouth, para una organización llamada Oficina de Servicios Estratégicos, de la que nunca había oído hablar, como correspondía a su carácter secreto. Me dijeron, junto con otros, que debíamos avisarle cuando nos activaran y que nos trasladaría a Washington. La siguiente parada después de la activación era el centro de recepción de Fort Devens, Massachusetts, donde esperaríamos a que nos asignaran otras tareas y a la formación. Se avisó a Bob Lang, pero no pasó nada. A medida que pasaba el tiempo, la gente de nuestro grupo era enviada hasta que, por alguna extraña razón, mi compañero de universidad Al Hormel y yo éramos los únicos que quedábamos. El servicio en Devens no era especialmente extenuante, ya que nos dedicábamos a diversas tareas en la base, y aprendí expresiones y maneras del ejército, la mayoría de las cuales no eran especialmente nobles o ennoblecedoras. Sin embargo, contribuyó mucho a mi vocabulario contemporáneo, y también fue un distintivo de separación tribal del mundo civil ajeno, cuyos habitantes llegarían a ser conocidos como «malditos civiles». Nunca pude entrar en el espíritu de logia-hermano de esto, ya que todavía me sentía un miembro de ese mundo exterior, uno que había sido secuestrado fuera de él. Sólo después del entrenamiento básico (no lo llamábamos campo de entrenamiento, era «básico») me sentí un soldado nato.
En el ejército me encontré con dos tipos de lenguaje. El primero era el lenguaje militar oficial, que a mi oído aún civil le parecía retrógrado y tonto, como «guantes de lana color oliva». El segundo era el lenguaje de los soldados, mucho más colorido e inventivo, como el adorno «soldado raso», y todos los muchos FU, algunos de los cuales, como SNAFU, han pasado al lenguaje general, aunque hay quienes hoy, como muchos de mis jóvenes estudiantes, no tienen la menor idea de lo que significan. Recuerdo el resultado publicado de algún consejo de guerra que combinaba ambos aspectos en una deliciosa fusión lingüística. Parece ser que un soldado había sido procesado por cargos de insubordinación y el cargo específico decía en parte: «… y al ser reprendido por el sargento [Fulano de Tal] llamó al sargento [Fulano de Tal] hijo de puta o palabras por el estilo». El problema intrigante es tratar de averiguar qué otras palabras podrían haber tenido ese mismo efecto.
Finalmente, Al y yo fuimos enviados a Camp Fannin, Texas, donde nos sometimos a la instrucción básica de infantería en tres ocasiones sucesivas. Los rigores de esto eran tales que Bob Lang, en Washington, recibía fervientes súplicas. Había comentado que habíamos sido elegidos por nuestras mentes crípticas. Le enviamos un telegrama diciendo que esas mentes crípticas se iban rápido y que nos sacaran de allí. Por fin se dieron órdenes para nuestro traslado a la OSS de Washington. Al Hormel estaba a cargo de nuestra delegación de dos hombres porque su nombre precedía al mío en el alfabeto. Entre sus instrucciones había unas minuciosas que detallaban cómo disponer de los restos de cualquier miembro que hubiera sucumbido en el camino.
En Washington nos asignaron al centro de mensajes para aprender criptografía en todas sus fases. Esta fue otra experiencia de lenguaje, aunque artificial. Esto me hizo recordar la figura de Pete Weston, un compañero de clase y otro coleccionista de idiomas. No satisfecho con todas las lenguas extranjeras que había recogido y aprendido bien, Pete inventó una propia. Ahora que lo pienso, me parece que podría ser la base de una prueba de traducción. ¿Por qué no inventar tu propia lengua y luego traducir algo de ella a tu lengua materna, con fidelidad y tomando nota de todas las dificultades que puedas encontrar? Luego podrías invertir el proceso y ver si tu nueva lengua es adecuada para la traducción de tu lengua materna. Esto nos recuerda lo divertido que puede ser intentar traducir lenguas misteriosas: jeroglíficos anteriores a Rosetta o esas extrañas runas inscritas en las calles de Nueva York por Con Edison para transmitir unas arcanas instrucciones que indican a los equipos de cableado dónde deben cavar.
Nuestro trabajo criptográfico era bastante elemental, y consistía esencialmente en la descodificación del tráfico entrante y la codificación del saliente. Incluso teníamos máquinas que hacían el trabajo por nosotros, como cantaba Billie Holiday, pero era algo más que apretar el botón en la pared. Una máquina de escribir estaba conectada a una máquina con rotores y esta Big Bertha, como la llamábamos, descodificaba grupos de cinco letras que luego se escribían en texto claro en la máquina de escribir automática. El proceso podía invertirse a medida que se cambiaban los rotores y se ajustaba la seguridad.
Poco después me destinaron a Argel, todavía en compañía de Al Hormel. El traslado me dio la oportunidad de practicar mi francés, pero nunca tuve la oportunidad de aprender árabe o bereber porque los franceses mantenían una forma de apartheid bastante exhaustiva aunque no oficial. Sin embargo, pude hablar algo de español con los veteranos de la Guerra Civil española que vivían como refugiados en el distrito de Bab-el-Oued, algunos de los cuales trabajaban en nuestra tienda de campaña. Fue en Argel donde empecé a traducir de otra manera. En aquella época, nuestros agentes sobre el terreno utilizaban una primitiva clave de doble transposición para sus mensajes. Lo llamábamos DT. Este sistema consistía simplemente en la reordenación de las letras de un mensaje según un conjunto de indicadores que se podían llevar en la cabeza, normalmente una cita literaria. Si el texto claro de este sistema saliera a la luz, todo el arreglo estaría en peligro. Por lo tanto, antes de salir del centro de mensajes, había que reescribir el texto claro del mensaje, parafrasearlo, como decíamos. Esto significaba, en otras palabras, traducir del inglés al inglés.
Así que allí estaba yo, haciendo lo que haría años después, sin saber que ya estaba haciendo traducción. Como se diría hoy, los parámetros eran estrechos. No tenías la opción de modificar simplemente el orden de las palabras; las mismas letras seguían estando ahí. A veces era difícil encontrar buenos sinónimos. Hay palabras que no tienen ninguno y que no se pueden volver a decir de alguna manera indirecta. Esto era especialmente cierto si el mensaje se refería al orden de batalla, como tantos otros. Un regimiento tenía que ser un regimiento, una división una división, y sus números de identificación tenían que seguir siendo los mismos. La paráfrasis tiene algo bastante retorcido e incluso deshonesto, como todo lo que tiene que ver con la inteligencia y la contrainteligencia. ¿No podría ser así también con la traducción?
A medida que el Quinto Ejército avanzaba, también lo hacía el 2677º Regimiento OSS (Prov), desde Argel a Caserta, Italia, y de ahí a Roma, cerca del final de la guerra. Después de la rendición alemana en Italia, que fue en gran parte un asunto de la OSS (Operación Amanecer, no sé por qué), la gente fue enviada a casa de camino al Lejano Oriente, mi viejo camarada Al Hormel entre ellos. Como para entonces me había convertido en jefe del centro de mensajes, me quedé, sin más guerra y con toda Italia y un buen parque móvil a mi disposición. Fue entonces cuando me convertí en un turista, volviendo a visitar con más calma los lugares que había visitado en circunstancias menos atractivas. También leí mi Dante y otros artículos recogidos por el camino, perfeccionando mi italiano autodidacta hasta alcanzar una fluidez pasable.
Todo esto podría haberse llamado preparación para lo que haría más tarde, traducir. Si hubiera empezado con esa visión de futuro, habría hecho muchas cosas de forma diferente y podría haber acabado siendo un artesano postmoderno y pedante. Por lo tanto, tuve la suerte de quedar a la deriva en mis circunstancias, recogiendo las cosas de manera improvisada, un divertido Rover Boy (Tom, si la memoria no me falla) en la escena natural, lo que algunos podrían llamar la encarnación modernista de la realidad. Ahí está, pues, la explicación de mi traducción.